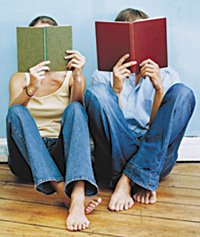She´s a rainbow
Abro los ojos: el reloj marca las 10.30 a.m. de otro día en el que me quedo dormido. A esta hora ya debo tener tres o cuatro mensajes de voz en el celular con chillidos histéricos y absolutamente prescindibles que no me interesa escuchar, que acaso revisaré cuando acabe la mañana, con la convicción de tener cosas más importantes qué hacer que resolver problemas de oficina que, en el fondo, no le interesan mayormente a nadie y para el que, dicho sea de paso, no me pasé un montón de años estudiando un oficio que poco o nada tiene que ver con la burocracia y la bobería. Aún dormido, comprendo que mi verdadero problema, si es que existe, consiste en que acabo de sentir una presión en la bóveda craneana que me hace recordar el malestar de las resacas. Conozco el motivo: me ocurre que, al margen de los papeleos de oficina, día a día intento terminar la revisión de un proyecto académico mientras que, desde el intercomunicador para bebés, escucho a cada rato los sonidos y gorgoteos de una niñita con el Jet Lag que podría tener alguien que acaba de llegar del planeta Marte. Por ese motivo, en parte, avanzo con la misma velocidad de una pesada y dichosa máquina recolectora de hojas secas en mitad de una ráfaga de viento del otoño. Hoy, peor que ayer, el deadline de esa entrega arroja la sombra rítmica y afilada de un segundero gigante sobre la pantalla de mi computador. Casi no me importa. Aún así, la noche anterior estuve hasta tarde en ello, perdido en esa marisma desesperante que consiste en escrudiñar entre los criterios formales de la APA, a la caza de un gazapo, de un error que pueda poner en peligro el equilibrio mismo del universo, o algo incluso peor y que seguramente ignoro. Decido que tendré que tomar un tylenol o atenerme a las consecuencias de una falsa resaca en seco taladrándome el cráneo durante todo el día. A mi lado, Alejandra duerme un sueño profundo, reposado, que combina bellamente con el prodigio del castaño de su cabello bien peinado, con el mismo gesto de manos que hace su hija recién nacida, pero no con el sólido bandazo de luz que entra por la ventana. Me sorprende el modo como es capaz de mantener una elegancia tan natural a pesar de esa labor titánica que significa alimentar y cuidar día y noche a una niñita recién nacida. Eso sí es tener estilo.
A un paso más allá, junto a la cama, la Niña Argonáutica también parece estar dormida. O debería estarlo. Me levanto, superando un edredón caído al piso, la vívida nevada que han dejado los algodones de make-up que se lanzaron desde la estantería en algún momento de la noche, un par de medias sin usar, un mameluco en fuga. Llego al corral y me encuentro con que la Niña Argonáutica se está pasando bien el rato con los ojos muy abiertos, afanada en la pasión, en el deleite de chupetear sus diminutos dedos entrelazados. Está de lado, acunada por el posicionador que le compré días atrás y que nosotros hemos suavizado un poco con colchas de animalitos de color pastel o de jardines de fantasía. De tanto en tanto, emite un sonido agudo que se acompaña con un movimiento de sus piernas. Al verla, parece representar un plácido desplazamiento en bicicleta. Todavía a medio dormir pienso, sólo por pensar, que ese pequeño grito de placer es un remoto anticipo de su voz, que en unos años, ese grito será el pasado prehistórico de sus conversaciones, de un lenguaje privado, de una estética que habrá de pertenecerle. Levanto el mosquitero y acerco mi mano al volumen pálido y breve de su cuerpo. Todo es nuevo para ti, todo está por ser construido, le digo, al tiempo que suelto los botones bajos del mameluco y le doy una mirada rápida al interior del pañal de pálidos ositos. Ninguna sorpresa: hay que cambiarla. Repaso mentalmente el procedimiento. No me interesa aparentar una destreza que no tengo, pero comprendo que puedo hacer el cambio, que no tengo que sacar a la exhausta Alejandra del vacío plácido de sus sueños.
En silencio, desando el estallido de objetos que han rodado por el piso, tomo la cesta y reviso que, en efecto, esté el pañal que dejamos allí para cada cambio, la crema lubricante, los cotonetes, el dispensador de toallitas húmedas y, al lado, el cambiador de plástico con pajaritos regordetes de colores imposibles que flotan entre notas musicales. Me viene a la mente un chiste fácil que se me ocurrió en estos días y que repito de un modo que es casi compulsivo: vivo una vida entre pampers y papers. Es una tontería, pero se trata de una de las pocas cosas con las que siento que puedo defenderme pudorosamente de las preguntas bien intencionadas, pero aún así exasperantes, que día a día me piden responder. ¿Cómo es tu vida ahora? Pues una vida entre Pampers y Papers, digo, y si tengo suerte, el interlocutor sonríe.
Tengo otra respuesta modelo. Es sobre el tema de caminar por las nubes. No es, no pretende ser un hallazgo literario: es, llanamente, un cliché. Pero es el tipo de cliché con el que me siento tranquilo. Con el que creo poder decir algo distinto a lo que sería la respuesta más sensata y, sobre todo, más obvia: no hay nada qué decir cuando se tiene a una niña recién nacida en casa. Lo único que hay es una emoción sobrecogedora, el deseo tierno y agradecido de querer romper en llanto, de agradecer a lo que sea que se deba agradecer por el regalo más maravilloso que pueda imginarse. Lo he pensando algunas veces en estos días (el tiempo que me roban algún atasco en el tráfico) y creo que, después de todo, decir que se camina por las nubes, con todo y su sabor a canción del verano, es la única frase plausible que se me ocurre decir, sin tener que agobiar a nadie con el milagro dulce pero, sobre todo, muy privado de asistir en primera fila al inicio de una nueva vida, de una fábula en formación. ¿Cómo te sientes? Como quien camina por las nubes. El que sabe, pienso yo, entiende.
Y aún así, es correcto. Es justo lo que hago en este momento. Camino por las nubes sobre las que flota esta habitación, este color de la mañana, esta sensación a pequeña rutina redentora donde sólo están las dos mujeres que más me importan, donde sólo está el circulo magnético de un remoto vestigio de especie, de un intrincado sistema de imágenes y emociones íntimas. Y es, de hecho, justo desde ese territorio acolchado que me ofrece una nubecita dentro de una habitación iluminada por el silencio de la mañana, que me acerco hasta la Niña Argonáutica después de haber dejado sobre la cama la cesta de los cambios, la sujeto con cuidado con mis dos manos (maniobra que ella sigue con un gesto vagamente displicente, sin dejar de chupetear sus dedos) y la elevo en todo su rechoncho volumen de osezna para luego colocarla en un descampado de la cama, muy cerca de esa otra belleza que es su mamá aún dormida. Vivo en una casa repleta de muñecas, pienso, sintiendo que me acerco a otro lugar común repleto de sentido. Entonces ocurre que She´s a rainbow, de los Rolling Stones, estalla en algún lugar de mi memoria, como la justa banda sonora para este instante maravillado y agradecido de la vida.
A un paso más allá, junto a la cama, la Niña Argonáutica también parece estar dormida. O debería estarlo. Me levanto, superando un edredón caído al piso, la vívida nevada que han dejado los algodones de make-up que se lanzaron desde la estantería en algún momento de la noche, un par de medias sin usar, un mameluco en fuga. Llego al corral y me encuentro con que la Niña Argonáutica se está pasando bien el rato con los ojos muy abiertos, afanada en la pasión, en el deleite de chupetear sus diminutos dedos entrelazados. Está de lado, acunada por el posicionador que le compré días atrás y que nosotros hemos suavizado un poco con colchas de animalitos de color pastel o de jardines de fantasía. De tanto en tanto, emite un sonido agudo que se acompaña con un movimiento de sus piernas. Al verla, parece representar un plácido desplazamiento en bicicleta. Todavía a medio dormir pienso, sólo por pensar, que ese pequeño grito de placer es un remoto anticipo de su voz, que en unos años, ese grito será el pasado prehistórico de sus conversaciones, de un lenguaje privado, de una estética que habrá de pertenecerle. Levanto el mosquitero y acerco mi mano al volumen pálido y breve de su cuerpo. Todo es nuevo para ti, todo está por ser construido, le digo, al tiempo que suelto los botones bajos del mameluco y le doy una mirada rápida al interior del pañal de pálidos ositos. Ninguna sorpresa: hay que cambiarla. Repaso mentalmente el procedimiento. No me interesa aparentar una destreza que no tengo, pero comprendo que puedo hacer el cambio, que no tengo que sacar a la exhausta Alejandra del vacío plácido de sus sueños.
En silencio, desando el estallido de objetos que han rodado por el piso, tomo la cesta y reviso que, en efecto, esté el pañal que dejamos allí para cada cambio, la crema lubricante, los cotonetes, el dispensador de toallitas húmedas y, al lado, el cambiador de plástico con pajaritos regordetes de colores imposibles que flotan entre notas musicales. Me viene a la mente un chiste fácil que se me ocurrió en estos días y que repito de un modo que es casi compulsivo: vivo una vida entre pampers y papers. Es una tontería, pero se trata de una de las pocas cosas con las que siento que puedo defenderme pudorosamente de las preguntas bien intencionadas, pero aún así exasperantes, que día a día me piden responder. ¿Cómo es tu vida ahora? Pues una vida entre Pampers y Papers, digo, y si tengo suerte, el interlocutor sonríe.
Tengo otra respuesta modelo. Es sobre el tema de caminar por las nubes. No es, no pretende ser un hallazgo literario: es, llanamente, un cliché. Pero es el tipo de cliché con el que me siento tranquilo. Con el que creo poder decir algo distinto a lo que sería la respuesta más sensata y, sobre todo, más obvia: no hay nada qué decir cuando se tiene a una niña recién nacida en casa. Lo único que hay es una emoción sobrecogedora, el deseo tierno y agradecido de querer romper en llanto, de agradecer a lo que sea que se deba agradecer por el regalo más maravilloso que pueda imginarse. Lo he pensando algunas veces en estos días (el tiempo que me roban algún atasco en el tráfico) y creo que, después de todo, decir que se camina por las nubes, con todo y su sabor a canción del verano, es la única frase plausible que se me ocurre decir, sin tener que agobiar a nadie con el milagro dulce pero, sobre todo, muy privado de asistir en primera fila al inicio de una nueva vida, de una fábula en formación. ¿Cómo te sientes? Como quien camina por las nubes. El que sabe, pienso yo, entiende.
Y aún así, es correcto. Es justo lo que hago en este momento. Camino por las nubes sobre las que flota esta habitación, este color de la mañana, esta sensación a pequeña rutina redentora donde sólo están las dos mujeres que más me importan, donde sólo está el circulo magnético de un remoto vestigio de especie, de un intrincado sistema de imágenes y emociones íntimas. Y es, de hecho, justo desde ese territorio acolchado que me ofrece una nubecita dentro de una habitación iluminada por el silencio de la mañana, que me acerco hasta la Niña Argonáutica después de haber dejado sobre la cama la cesta de los cambios, la sujeto con cuidado con mis dos manos (maniobra que ella sigue con un gesto vagamente displicente, sin dejar de chupetear sus dedos) y la elevo en todo su rechoncho volumen de osezna para luego colocarla en un descampado de la cama, muy cerca de esa otra belleza que es su mamá aún dormida. Vivo en una casa repleta de muñecas, pienso, sintiendo que me acerco a otro lugar común repleto de sentido. Entonces ocurre que She´s a rainbow, de los Rolling Stones, estalla en algún lugar de mi memoria, como la justa banda sonora para este instante maravillado y agradecido de la vida.