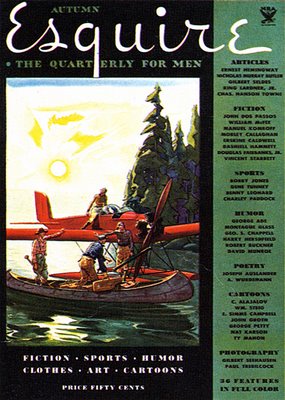Vi por primera vez
El Manual del distraído de
Alejandro Rossi sobre las piernas torneadas de L., (novia fugaz a quien casi acababa de conocer, a quien apenas comenzaba a tocar con el músculo tenaz de la mirada), en el andén de autobuses con rumbo a
Choroní, a principios de los 90. Lo miré, escuchando sin demasiado interés el motivo confuso y entusiasta, vagamente trivial, por el cual lo había comprado: ella también se sentía distraída, todo se le olvidaba. Tenía la impresión que algo debía ocurrir con su cerebro. Sentada en un banco del andén ella me preguntaba, (en realidad: se preguntaba en voz alta, al tiempo que se jugaba con su larga cabellera castaño) si no me parecía que, de pronto, pudiese tener un déficit de atención o alguna otra forma de locura. En cierta forma, era una persona algo extraña. Comenzaba a comprender su drama: era una mujer voluptuosa, casi lasciva, que había decidido hacerse interesante a fuerza de citas enrevesadas, de pistoletazos de cultura general sacados de las
Selecciones del Reader´s Digest. Parecía estar orgullosa de ese propósito y por eso insistía, duro, en ello.
A su lado, yo me dejaba guiar, con razón, por pasiones vagamente románticas. L. era mayor que yo: vivía en otra ciudad, tenía un carro, tenía una liberalidad nominal que superaba, con creces, la de casi todas las mujeres que hasta entonces conocía. Por eso, quizá, me bastaba mirar en ese andén su cuerpo vertiginoso, oculto (aún) bajo la superficie volátil de un vestido corto para sentir una exaltación de un anhelo antiguo convertido en realidad, para suprimir cualquier otro estímulo del mundo conocido, para simular algún género de interés en sus amagos de conversaciones falsamente eruditas. Era por eso me daba relativamente igual que L., ingenuamente, esperase encontrar en su libro la fuente de narciso entre flores de loto o cualquier otro género de la botánica, la clave secreta de algún fetiche de la autoayuda: bastaba mirar la editorial, escuchar de sus labios la reseña de la contraportada que decidió leer en voz alta donde decía, entre otras cosas, que los textos habían aparecido originalmente en la revista
Vuelta y que era prologado por
Juan Nuño, para comprender que poco o nada tendrían que ver con un instructivo para mejorar la concentración o desarrollar, de una buena vez por todas, una fórmula infalible de lectura veloz. Allá ella, pensé: ya se enteraría. Prefería mirar sus labios pulposos, el abismo que se abría en su escote. Mis intereses eran adolescentes, sencillos, sumamente concretos y flotaban en otra parte: se concentraban en desear, en silencio, un abismo de tacto; me basta con pensar que, además, en algún lugar de mi mochila me esperaba imantado, brillante, mi primer ejemplar de la
Rayuela de Julio Cortázar comprado unos días atrás, apenas leído. Me bastaba con jugar con la estimulante idea que el cuerpo de L. y Rayuela podían ser un paraíso propicio para el ardor de la lectura de tres días seguidos. Quería leerlo todo.
Volví a ver al Manual del distraído, dos, tres horas después de haber subido a un autobús ruinoso, con música de salsa y repleto de animales; de recorrer, con el alma en vilo, las curvas desquiciadas de la carretera del
Henry Pittier. Esta vez, ella lo había dejado sobre la cama, en el momento en que hurgaba a toda carrera en su mochila antes de salir al último sol de la playa, a la vez que gritaba, aterrada, alborotándose el cabello, riendo, ante la sola idea de haber dejado el bikini, el bronceador, la vida entera. Ni se me ocurrió tocarlo. Tumbado en una cama vacía (sólo conseguimos una habitación de cama doble), fumaba un cigarrillo con la mirada fija en el vértigo de sus formas, de su cuerpo aún vestido, sin dejar de preguntarme si no sería cuestión de abalanzarme sobre ella de una vez, recorrerla toda, en lugar de ese exceso de afán turístico que significaba caminar hasta el mar, nadar en un rito de tritones y delfines cosa que, después de todo, fue lo que hicimos.
Fue por eso, quizá, que sólo terminé dándole una verdadera mirada al libro al filo de la madrugada, casi al borde de la cama individual que compartíamos e iluminado por la luz de una mesita de noche, bajo el efecto casi mágico de un bandazo de luz de luna que entraba por el ventanal de madera y se estrellaba como un fuego sordo, muy blando, muy lento, sobre el descampado de sus senos desnudos, sonrosados por la tarde de mar, cercanos, recién descubiertos.
Era tarde, hacía calor, ella ya dormía. Yo acababa de comprender cuatro cosas y estaba sorprendido: L. era una máquina sexual prodigiosa: pura lujuria en un universo de carne palpitante que no podía compararse, ni de lejos, con los menguados ardores que hasta entonces había conocido. La segunda: en verdad el mundo era irónico pues, pese a la gloria de sus caderas, el ímpetu de su deseo, mantener una conversación con ella era una labor tenaz, casi extenuante. La tercera: ése libro, comprado por error, era una maravilla que era preciso leer cuanto antes. La cuarta: acabado el fogonazo de esa pasión recién estrenada, debía considerar seriamente la posibilidad de robarle el libro y huir, pues ella misma me había dicho, como nota de página de un parloteo exaltado, que el libro estaba agotado.
Después de apagar la luz, e iluminado apenas por el punto de braza de un cigarrillo, comencé a a considerar (supongo que a todo el mundo debe pasarle algo así) si acaso L. no sería una versión de la Maga de Cortázar, si acaso estar junto a ella no era ver a una mujer de cuerpo palpitante, desnuda ante mí, sosteniendo una vela. Después de pensarlo un poco decidí que no, que no lo era. Comprendí que debía trazarme un plan preciso que era, después de todo, casi una bitácora del deseo y la pedantería: dejarme caer tanto como fuese posible por esa montaña rusa que era su visión del sexo, del sudor y los gemidos; leer, en los intermedios, tanto de su libro como me fuese posible.
No contaba, por supuesto, con que todo rapto es exigente, demandante, exhaustivo.
Apenas pude cumplir a medias con mi cometido. Aún así, lo poco que leí significó el estallido de un descubrimiento. Leer a Alejandro Rossi en ese tiempo todavía ingenuo, donde todo apuntaba a las pasiones exageradas, fue como descubrir a un malabarista anónimo, tímido, brillante, haciendo un número en una plaza casi desierta: no abusaba de la emoción, no necesitaba disparos imprevistos, pasiones melodramáticas, parloteos azucarados. Rossi se bastaba, se hacía grande jugando con las palabras. Colocándolas una al lado de otra y haciendo, con ellas, una obra mínima, una maravilla.
Su personaje principal era él mismo involucrado en situaciones peligrosamente cercanas al más riguroso aburrimiento: un relato de estudiante estacionado en diversas fronteras menores, incapaz de sellar un pasaporte. Una visita a un odontólogo en una ciudad de Inglaterra. El complejo laberinto (el peligroso laberinto) de si debía escribir o no una carta a un hermano distante pidiendo dinero prestado. La descripción de un apartamento en Ciudad de México y, junto a todos los detalles de ese mobiliario, trazar una cantidad de gestos diminutos que eran capaces de describir todo un hábito, un sistema de vida.
En sus historias, los mosquitos volaban y eran verídicos, la cerveza se calentaba, las uñas eran objetos grandes y bien cortados. En sus historias, la gente se aburría de veras y, muchas veces, no pasaba nada. Desde ese precipicio de aburrimiento, desde ese mirador peligroso y extraño, Rossi escribía sus magníficos relatos.
Sus textos, además, estaban signados por otra pirueta inquietante: lograban contar algo al tiempo que se preguntaban si, en efecto, deberían contarlo de esa manera: narraban un mundo, sugiriendo a cada palmo que era sólo eso: un invento, una historia que bien podría ser falsa debido al exceso de algún truco del género, del énfasis.
Al final del día siguiente junto a L. (entre saltos desesperados al vacío de los fluidos, entre maravilladas exploraciones dentro de la avidez de una caja de música deliciosa, visitas a la playa, comidas frugales adaptadas a un presupuesto de estudiantes) comprendía que, efectivamente, el manual del distraído no contaba con consejos útiles para L. y sus problemas para mantener la atención fija en los objetos, para no perder las cosas: el manual del distraído era, en realidad, una recopilación arqueológica e inquietante de cómo se podía contar con elegancia lo que normalmente pasa cuando uno vive y se aburre. Es decir: cuando alguien coloca un rayo de brillantez sobre una vida vagamente monótona, repleta de episodios nimios tal como era, como estaba dejando de ser, precisamente, la vida que entonces tenía.
Al final, no fue preciso robarlo. Dos, tres meses después, encontré el libro en una librería de viejo en una calle atestada de carros, en mitad de una ciudad vasta y plana en la que no paraba de llover. Tampoco hizo falta huir. O no de inmediato. Todo consistía en recorrer cada fin de semana una autopista repleta de camiones de colores mojados por la lluvia, encontrarnos en una ciudad intermedia y encender un fósforo tras otro en una sucesión de oscuras habitaciones de alquiler, de ceniceros repletos de colillas gastadas. Una vez acabada de la caja apenas quedaba, como de costumbre, un rectángulo de cartón. La fosa donde habría de sepultarse un último gemido.
El manual del distraído me cambió por años (quizá para siempre) el modo de entender ciertos relatos: la manera de mirar los detalles, la épica que se esconde detrás del trámite cotidiano. Ahora, a tantos años de distancia de esos meses donde estalló el imperio de la lujuria, al lado de una mujer exagerada que quizá me quiso, terminan dando ganas de agradecer tanta generosidad de carne, de agradecer, incluso, (ya sin ironía), su distraído y cándido entusiasmo ante la literatura.